Dojos con tradición
Estrenamos una nueva sección, dedicada a nuestros Dojos. Unos Dojos donde nos hemos formado año tras año, experiencia tras experiencia, vivencia tras vivencia, unos Dojos que han llegado al fondo de nuestros corazones y nos han ayudado a encontrarnos con nosotros mismos. La finalidad es dar a conocer, no solo las imágenes de nuestros Dojos, los cuales tendrán un mínimo de 30 años de antigüedad, sino sobre todo la esencia de los mismos, su filosofía, su maestros o maestras, sus alumn@s, sus logros, su espíritu, creo en ese espíritu que nos guía en el camino. Algunos Dojos comenzaron en un lugar distinto al actual y hoy han cambiado su ubicación su forma pero no su espíritu que sigue impregnando a todos sus componentes. Decía el Maestro Funakoshi “Cualquier lugar puede ser un Dojo”. Dōjō de Sensei Higaonna en Okinawa (Japón) Como indica el Maestro M. Coquet, “Conocer teóricamente el Budo no compensará nunca su práctica y la verdadera enseñanza no puede hacerse más que en el Dojo. La aplicación de lo que se ha aprendido en el Dojo deber ser integrada a la vida diaria, sin lo cual el objeto de la búsqueda se pierde de vista y los resultados son mediocres”. No hay duda, el que busca entrenamiento tradicional en el Karate-Do, la palabra Dojo no es ajena a el. Es el espacio dedicado a la progresión en las artes marciales. Dojo es el término empleado en Japón para designar un espacio destinado a la práctica y enseñanza de la meditación y/o las artes marciales tradicionales modernas o gendai budo. En japonés, Dojo (道場) significa literalmente “lugar donde se practica la Vía” o “lugar del despertar” y se refiere a la búsqueda de la perfección física, moral, mental y espiritual. Tradicionalmente es dirigido por un maestro de la vía/del camino, el sensei. Dojo Shubukan del Sensei José Cifuentes Originalmente y como en la actualidad, la sala de meditación y oración de los acólitos budistas se conocía como un dojo. Dada la influencia del Zen y de la filosofía budista en las Artes Marciales alrededor del siglo XV éstas adoptaron el nombre de Dojo para designar la sala de práctica donde se estudia un arte marcial. A ella acudían los samuráis no sólo para mejorar su técnica sino para forjar su carácter, meditar y alcanzar un mayor conocimiento de sí mismos. En aquella época muchos dojos se instalaban en templos budistas, incluso el maestro Kano empezó a enseñar Judo en un dojo de un templo budista de Tokyo. Dojo de meditación en Kyoto Era el lugar donde se iba a estudiar, practicar y aprender sobre la verdad y la...
Karate Superior: Karate Espiritual
El Budo japonés, el auténtico y verdadero, siempre se ha identificado un poco con la religión, con los dioses y así sus grandes maestros han alcanzado la categoría de «casi dioses» en el país del Sol Naciente. Pero cuando digo religión me refiero, por supuesto, a las religiones de Japón, patria del karate; es decir, al Budismo y al Shintoismo. en efecto, el enfoque y desarrollo del karate ha ido siempre paralelo a estas dos religiones. Sus motivos tiene y, como veremos también numerosos puntos en común que conforman ese paralelismo. El Budismo, creado por Buda, el «iluminado que fuera Sidarta Gantama», y desarrollado en la India hacia el siglo VI antes de Cristo bajo dogmas marcados por el Brahmanismo, no tiene unas doctrinas fijas, sino que, más bien, puede adaptarse a cada ocasión según la inspiración, como proclamaba el Maestro de la Secta Zen, dentro del Budismo, Muso Kokushi. Así reza en algunos Monasterios Budistas: «Mil monjes, mil religiones». El Budismo se basa en la meditación y su principal característica podría ser su especial culto a la muerte. En el siglo VI, en el año 538 concretamente, esta religión que ya había pasado a China algunos siglos antes, lo hace ahora al Japón, tras la enorme influencia de Bodhidarma (Daruma) creador del Budismo ZEN. En Japón ya existía otra religión autóctona, el Shintoismo, sin moral, sin filosofía y sin fundamentos. El Shintoismo o «Camino de los Dioses» da carácter divino y sagrado a cualquier rama, roca, insecto,… reverencia a los espíritus de los antepasados y de los mayores y su principal objetivo es la armonía con la Naturaleza. Por ello sus meditaciones, ritos purificantes,… tienen como base elementos de ésta, a los que otorgan el carácter de «Kami»; es decir, algo divino, aún sin importancia hasta ese momento. Más tarde, incluso edificarán, a veces, sus templos en remotos lugares en torno al «Kami». !Ah!, el Shintoismo no quiere dar culto a la muerte, a la que margina por no tener vida. Por eso es muy frecuente en Japón que la gente recurra a las dos religiones, al Shintoismo para momentos alegres (bautizos, bodas,…) y al Budismo en el momento de la muerte. en resumen, el Shintoismo da culto a la Naturaleza y busca la armonía con ella. BUDISMO Y KARATE El karate, desde sus comienzos, muy lejanos, en la India y China, ha evolucionado de la mano del Budismo y de Bodhidarma Daruma. Juntos se empezaron a desarrollar en la India, pasaron a China y más tarde al Japón. Pero esa comunión no es casual. Los verdaderos objetivos del karate en ese momento inicial fueron espirituales y...
Benefícios Emocionales de la Práctica de las KATAS-DO
“Si puedes definirte porque te conoces, valoras lo que eres y pones todo ese conocimiento a tu servicio para conseguir tus objetivos, tus acciones se alinean con el sentido de tu vida”. Cuando consigues cumplir con tus objetivos la persona se siente realizada. La práctica continuada de las katas-do precisan de una sucesión de pequeños objetivos encerrados en el aprendizaje: la técnica; la respiración; el equilibrio; la potencia, etc., sumado y mantenido en el tiempo, acaba por transformar al practicante acercándole a la sensación de “sentirse realizado”. Estas percepciones fertilizan la vida social mejorando las relaciones con los demás. ¿Qué nos aporta la práctica de las katas-do? 1º. Satisface las necesidades psicomotrices que el cuerpo necesita. Cuando la persona abandona el ejercicio que el cuerpo demanda diariamente, aparece una sensación negativa que comienza haciendo que el cuerpo pese cada vez más y más. Con el tiempo esa sensación se proyecta en la mente provocando “malestar” psicológico, es un estado de desazón que la persona no puede identificar con claridad y si lo consigue lo hace con decepción se si misma. Podemos decir que, “LAS KATAS-DO SON DOSIS PSICO-FÍSICAS DE AUTORREALIZACIÓN”. 2º. Cuando practicas un kata, tomas conciencia de ti mismo. Te reconoces a través de los movimientos, SIENTES TU CUERPO y comprendes el sentido del movimiento. Esto es un gran entrenamiento de autorrealización. 3º. La complejidad que implica la realización de un kata induce en cada acción a que el practicante tenga una percepción clara de la realidad. Cada instante es único e irrepetible, las técnicas y combinaciones obligan a sentir cada “aquí y ahora” produciendo una HUMILDE SENSACIÓN DE PLENITUD. Este proceso acaba por proyectarse en cualquier campo de la vida: relaciones interpersonales, con la naturaleza, con la familia, en el trabajo, estudios, etc. Uno acaba sintiendo “qué es lo realmente importante en la vida”. 4º. Cuando se realiza un kata-do: lo que se piensa, cómo se procede y lo que expresas verbalmente, debe coincidir. PENSAMIENTO, ACCIÓN Y PALABRA se aúnan. Decimos que tu comportamiento ha sido auténtico. Extrapola este procedimiento a tu actuación en la vida y verás que tu vida será “auténtica” si sigues este CAMINO del DO. 5º. ¿Qué quiero expresar? Cada kata presenta innumerables problemas: preparación física, memorización, técnica, pero en la practica del kata-do, a parte de todo lo anterior, se busca la parte abstracta. Cuando se realizan las katas de una manera mecánica y perfecta para ajustarse a un reglamento moda, el practicante parece un estereotipo que sigue una programación digital, pero cuando se realiza con el concepto “–DO”, es el fallo lo que produce la mayor estimulación y concienciación. Ser consciente...
De Tal Shinai Tal Astilla.
Tengo la suerte de practicar en un dojo grande teniendo en cuenta los estándares españoles. Es muy rara la vez que somos menos de ocho personas practicando y lo normal es ser una media de dieciséis personas en los horarios punteros, incluso muchas veces nos hemos juntado más de veinticinco personas practicando a la vez. Y digo en horarios punteros porque tenemos la suerte de tener varios horarios a nuestra disposición. Dos clases por la mañana y tres por la tarde dos días a la semana, todo un lujo si contamos además con la clase del sábado y la hora y media de ji-geikos libres. Con tantos horarios y estando en una buena ubicación, calle Embajadores en Madrid, es fácil tener un montón de personas. Siempre he pensado que cada persona realiza su kendo particular, y que poder practicar kendo con muchas personas nos enriquece y nos ayuda a crecer. Ahora bien, también es normal tener un referente, una persona que te gusta como realiza kendo y trabajas para parecerte a ella. En mi caso particular yo tengo tres referencias, que como no podía ser de otra manera son de mi dojo. No porque necesariamente sean mejores que otras personas de otros dojo, sino porque al ser lo que ves día a día y gustarte lo que ves, intentas por imitación parecerte a ellos. Realizar un tipo de ataque, meter presión de una cierta forma o incluso tener un kiai parecido entra dentro de algo habitual. No es raro encontrar a todos los practicantes de un dojo con un tipo de men o kote parecido. En ocasiones esta imitación es totalmente involuntaria y llegamos a copiar incluso lo que no deberíamos, como por ejemplo ciertas manías e incluso tics. No lo hacemos voluntariamente, de eso estoy seguro, pues en la mayoría de los casos sabemos que son fallos, pero en nuestro esfuerzo de parecernos a ese alguien llegamos a ser una astilla del shinai del que hemos salido. Creo que esa es una de las principales razones por las que es tan importante salir a cursos y aprender de los grandes maestros. Cuanta más calidad tenga nuestra persona de referencia más rápido aprenderemos. Normalmente estas personas ya han pasado por un montón de estadios a los que nosotros no hemos llegado. Al fijarnos en ellos, podremos superar rápidamente aquellos errores que ellos cometieron por ser pioneros, ahorrándonos así mucho tiempo en nuestra progresión. Como al final pasa no solo en kendo, si no también en la vida, terminamos pareciéndonos a las personas que nos rodean. Pues si bien todos somos shinais diferentes y podemos venir de...
Reishiki II
Andrés López Este artículo es continuación de Reishiki I. Retomando el tema de la etiqueta y el comportamiento en el Dojo, en esta ocasión nos centraremos en el Zarei. Para ello, veremos como es la posición correcta que hemos de adoptar y los pasos a seguir para ejecutarla correctamente, manteniendo siempre el espíritu de nuestra disciplina, con respeto y humildad, y recordando que es una parte necesaria e integral del Budo. INTRODUCCIÓN ¿Qué es Zarei? Zarei (座礼, literalmente “saludar sentado”) podemos definirlo como el saludo ceremonial sentado, habitualmente en posición de rodillas. La posición de rodillas más comúnmente usada para este saludo ceremonial se denomina Seiza. Seiza. Seiza describe la forma tradicional de sentarse en Japón. Esta postura implica arrodillarse, estirar los empeines, posar las nalgas sobre los talones y mantener la espalda recta. Para los artistas marciales es una parte integral y necesaria, común a otras artes japonesas, como la ceremonia del té (Chadō, 茶道), la meditación (Zazen, 坐禅), la caligrafía (Shodō, 書道) o el arreglo floral (Ikebana, 生け花). Seiza (正坐) significa literalmente «como sentarse correctamente». Proviene de la palabra china Jìng zuò (靜坐; literalmente “sentado en silencio”) y describe la forma tradicional de sentarse de rodillas. Literalmente, 坐 significa la acción de sentarse y 座 el lugar de asiento. A lo largo de la historia de Japón, las formas para sentarse consideradas adecuadas han ido cambiando en función de las circunstancias sociales, las modas y los ámbitos. Durante el Período Muromachi, la innovación arquitectónica de cubrir los suelos con tatami, unida a las estrictas formas de las clases guerreras, convirtió a Seiza en la forma protocolaria de sentarse. Sin embargo, hasta inicios del siglo XVIII no se adoptó para la vida cotidiana. Seiza está estrechamente relacionada con los suelos de tatami. Dependiendo de la formalidad de la ocasión, el entorno y la situación familiar, a veces es posible realizarla sobre un zabuton (座布団) o un zafu (座蒲). Seiza es una postura compleja e incómoda para aquellos que no están familiarizados con ella y quienes, al mantenerla un tiempo, empiezan a sentir falta de circulación, pinchazos y un dolor abrasivo, incluso, un entumecimiento de las piernas. No obstante, es algo que con la práctica mejora. Existen unos bancos para ayudar en la posición, que disminuyen la tensión y dolor, al separar las nalgas ligeramente de los talones. Como alternativa a Seiza tenemos Agura (胡座, literalmente “sentarse como un extranjero”, con las piernas cruzadas), que es considerada informal y adoptada frecuentemente por los no japoneses. No obstante, es siempre inadecuada para las mujeres, quienes en situaciones informales se sientan en Yoko-zuwari (横座り, con ambas piernas a un lado) o en Wariza (割座) u Obachan-suwari (お ばあちゃん 座り, literalmente “sentarse como una abuelita”, de rodillas con las nalgas en el suelo y una pierna doblada hacia cada lado). También tenemos Tai-iku-suwari (体育座り, literalmente “sentarse para educación física”, con las nalgas en el suelo y las rodillas por delante)...


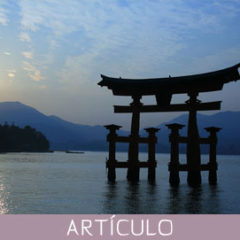
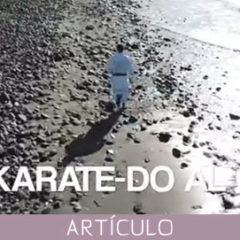
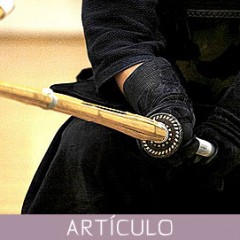


Comentarios recientes